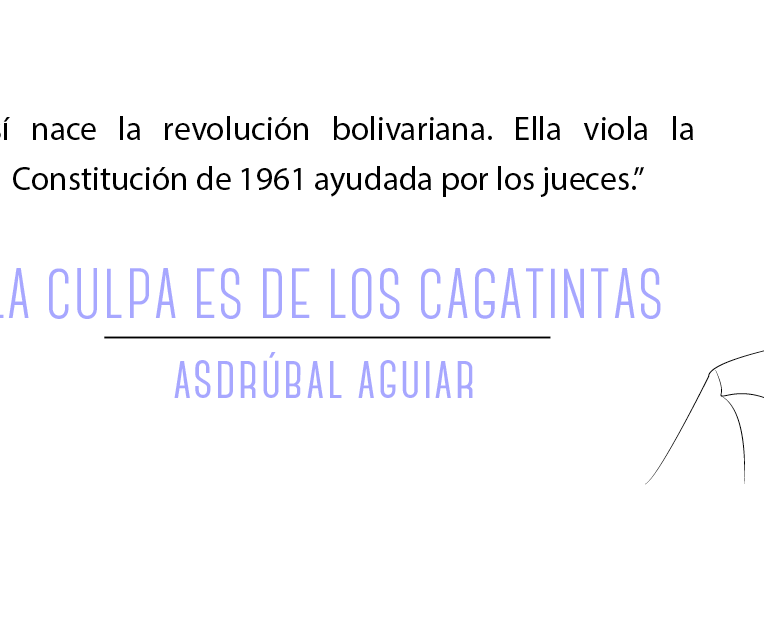La experiencia venezolana de los últimos años es inédita, por cultivar la doblez; sin que por ello se obvie la importancia de sus lecciones para las actuales y futuras generaciones.
Hemos tenido en Venezuela regímenes militares, autoritarios y populistas, dentro o fuera de las reglas constitucionales, más acá o más allá del catecismo democrático. Pero nuestros gobernantes nunca buscan matizar sus realidades, menos trucar sus procederes. A lo más les agrada les llamen Beneméritos o pacificadores, tanto como piden se les reconozca como presidentes constitucionales. Nada más.
Ejercen sus dictaduras o dicta-blandas sin cortapisas, ni escrúpulos. No inmiscuyen a los escribanos del Poder Judicial para que disimulen sus despotismos. ¡Y es que asumen ser tutores o gendarmes de un pueblo al que no juzgan capaz de valerse por sí mismo, y ello todo lo justifica a sus ojos!
No es ese el caso del régimen de la mentira que instala Hugo Chávez y al que adhieren sus causahabientes.
Ni aquél ni éstos tienen el coraje de asumirse siquiera como pichones de dictador ni el intelecto para razonar sus procederes dictatoriales. Fingen ser lo que no son. No tienen estatura para ser lo que practican, por taimados. Y de allí la necesidad del cagatintas judicial a su orden. Ese que valida y legitima con sus escritos y sentencias los arrestos de clara arbitrariedad o las actuaciones criminales de un poder cobarde, haciéndole decir a la ley no que no dice o morigerando tras la ley a sus atentados.
Así nace la revolución bolivariana. Ella viola la Constitución de 1961 ayudada por los jueces. Arguye la vuelta al poder originario, para refundar el Estado de Derecho. Luego, al hacerse del poder y para que el Estado y sus fines sirvan de burladeros para el ejercicio disoluto del poder, secuestra a la Justicia y purifica sus ilegalidades en el altar del Derecho.
De allí la proverbial provisionalidad que afecta, desde 1999, a los cagatintas de los tribunales revolucionarios. Les hace dóciles a los caprichos de funcionarios enfermos, sacerdotes del ludibrio, intoxicados por el mal del peculado. Se trata de jueces distractores, para que sus comitentes hagan de las suyas y se coludan hasta con la narco-criminalidad y el terrorismo.
No por azar uno de estos, de conciencia y dignidad muertas, se presta para condenar a un editor guayanés, David Natera; quien, por cumplir con sus deberes constitucionales de informar sobre la corrupción va a la cárcel, por perturbar la constitucionalidad.
Ayer cuenta, en favor del mismo Chávez, la tesis del TSJ que pide, en su criticada sentencia 1013, sobreponer, incluso a costa de los derechos de la personalidad, el debate agrio y acre sobre los asuntos de interés público para bien de la democracia. Hoy se archiva, a conveniencia.
La cuestión, por ende, es de leguleyos sin alma.
Se trata de un modelo que se funda en la mentira. Que hace de la ilegalidad su fisiología y medra entre lo legal y lo ilegal, para proteger un crimen de lesa majestad, la mentira de Estado.
Con la misma mentira, antes, se hace preso a Nelson Mezerhane por un crimen que se ejecuta desde el Estado – el asesinato del Fiscal Anderson – y a fin de que éste, bajo chantaje judicial, permita que la mentira haga de las suyas desde Globovisión.
Por idéntica razón, se crean razones distintas de ésta y artificiosas, para ordenar el enjuiciamiento penal de los Zuloaga, Guillermo padre e hijo; tanto como para robarle a Marcel Granier su canal de televisión, RCTV, y castigarlo por ser veraz, el régimen de la mentira, con cagatintas a su disposición, esgrime razones distintas y nominalmente jurídicas. Y así ocurre con los editores de Tal Cual, La Patilla y el diario El Nacional, a instancias del ahora Supremo sobre los jueces supremos, Diosdado Cabello.
La condena de Natera mal diluye el escándalo de la masacre de Tumeremo, en predios codiciados por la milicia militante. No aminora la hambruna que corre como gasolina, ni el saldo del engaño de tres lustros: 259.447 homicidios más 28 mineros forzosamente desaparecidos.
La constante, a fin de cuentas, reside en el desprecio de nuestros autócratas por sus cagatintas y los miedos que éstos excretan cada vez que aquéllos – o el general gobernador Francisco Rangel Gómez – se les atraviesan en el camino.
Mariano Picón Salas, en su cuento Los Batracios, resume esto de modo lapidario: ¡A usted lo llamé para que redacte la proclama, no para que se inmiscuya en las cosas de la guerra de las que nada sabe, por civil!, afirma Cantalicio Mapanare, caporal y coronel graduado por sus peones, ante su leguleyo. Y al término, presos ambos, éste muere en la cárcel ahogado bajo la fetidez de sus aguas y la mirada escrutadora de los batracios, que nadan fríos a su alrededor.