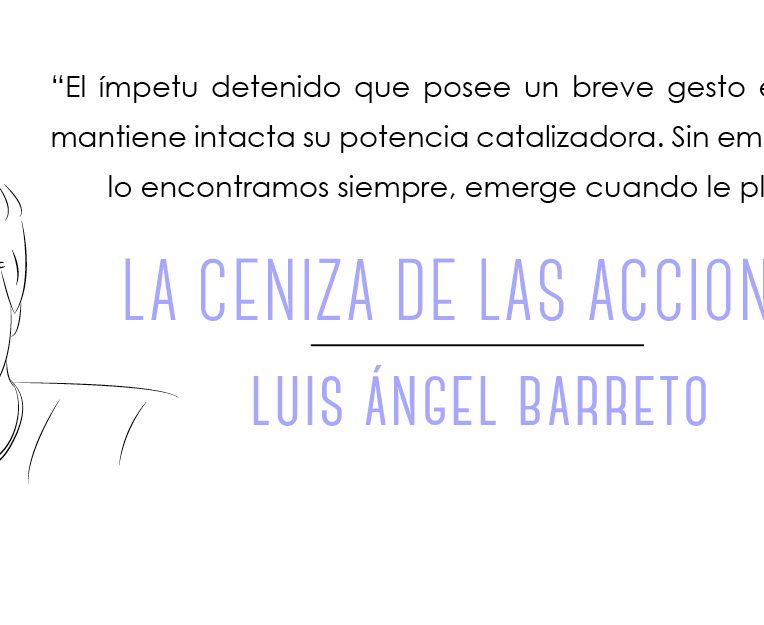Siempre me ha preocupado el destino de las acciones humanas, de aquello inmaterial que de alguna manera pasó por nosotros o que nosotros mismos realizamos. ¿Dónde están los gestos, las palabras dichas a lo largo de nuestro transcurrir? ¿Irá todo eso a alguna parte oscura a reposar o hará combustión espontánea, convirtiéndose en humo que desaparece por los aires? Podría acaso existir una zona difícil de ubicar donde se acumulan cuerpos inclasificables, algo parecido al cementerio de letreros de Las Vegas que nos describe Bruce Bégout; un lugar donde esconden viejos avisos de neón, cuyas bombillas estallan solas por los estragos del sol. Sobre ese posible lugar me viene a la mente una canción de Silvio Rodríguez: “¿A dónde va lo común, lo de todos los días?”.
Me pregunto si es posible que ese lugar se encuentre en algún territorio de nosotros mismos, si allí podría quedar de lo percibido y presenciado, lo escuchado y visto en nuestro deambular diario, y si eso, más adelante, nos servirá para algo.
Seguramente nos estaremos adentrando a los dominios de la memoria, puede que allá sea adonde va a parar la ceniza de lo humano, el hollín que botan las personas; una especie de residuo, de detrito del tiempo, un rastro inmaterial pero no por eso menos vigoroso.
Pero sigo teniendo mis dudas, sigue habiendo misterios enredados en toda esta trama. Es probable que el destino de todo eso que ha pasado y que se ha mirado o sentido sea un terreno situado entre la memoria y el cuerpo, entre los oídos y los ojos, entre el aire y las manos, entre la nariz y un libro. Estamos habitados, estamos concurridos, estamos repletos de gente, de gestos, de lecturas, de palabras, de imágenes, de sonidos, de olores. Vagabundean callados pero haciendo burbujas, como los peces.
A ese lugar irán a depositarse los residuos invisibles de los actos, muecas y silencios. Y también, quizás, se deje colar un pequeño objeto, un souvenir, como una servilleta fosilizada dentro de un libro, una factura ilegible, una minúscula cáscara seca de mandarina. Es el detrito que se desprende de cierta fricción producida por el desgaste y la carga de energía vital que se encuentra en las manifestaciones humanas de cualquier tipo, sobre todo aquellas que parecen prescindibles, superfluas: el perfil de alguien a contraluz, el mirar un paisaje, el sonido diario de unos pasos.
El ímpetu detenido que posee un breve gesto en lo vivo mantiene intacta su potencia catalizadora. Sin embargo, no lo encontramos siempre, emerge cuando le place. Debemos estar atentos para asirlo, para construir algo de esa violencia remota, imperceptible. En otra canción, Rodríguez se pregunta: “¿Después de cuánto resulto yo? (…) ¿Quién vertebró los sonidos que preñan mis manos?/ ¿Cuánta faena invisible hace sol?”. A lo que me atrevo a responder que precisamente de eso resultamos nosotros; de estos fragmentos estallados salen las historias, las interrelaciones. Estos son los pedazos que juntamos para construir una ventana que nos sirva para ver. De eso están hechas las ventanas por las que nos asomamos.
Lo otro, lo que resta, el residuo del residuo, queda diseminado por el suelo, entre la ropa, o se escurre por el desagüe del lavamanos. El escritor español algo olvidado Ramón Gómez de la Serna habla en uno de sus cuentos de un residuo material que deja el tiempo cuando pasa, una condensación de tiempo, polvo de tiempo muerto, no de las horas por sí solas, sino las horas que enmarcan nuestras acciones e intentos, afortunados o tristes. Para él, el cadáver de las horas es esa pelusa grisácea oscura que conseguimos en el interior de los bolsillos. Esas migajas suaves e indefinibles que se alojan en sus fondos son el polvillo de todo lo que hacemos. Quizás sea cierto, quizás no.