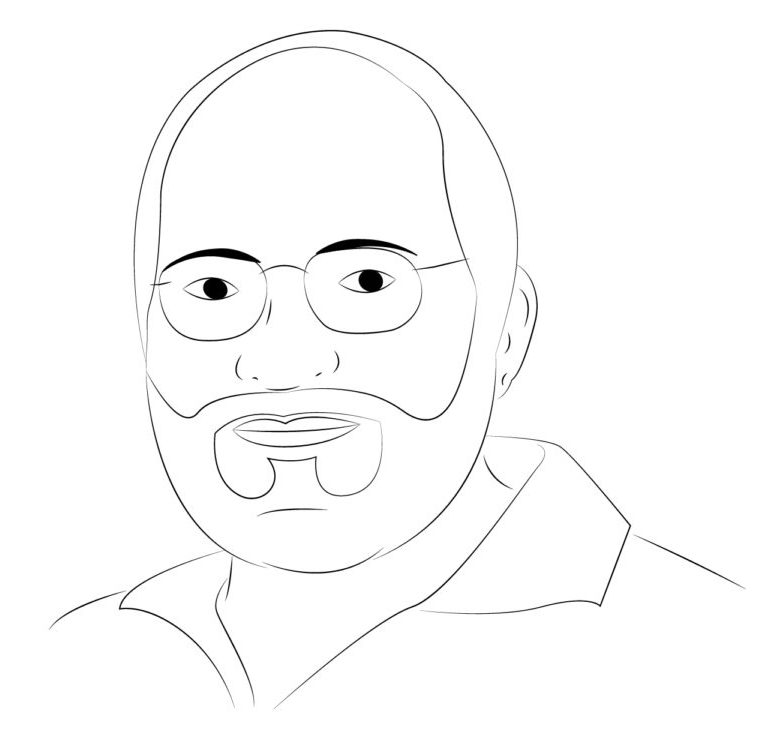Aquella combinación de detalles insignificantes
me atravesó con tal presencia de infinito,
desde la raíz del cabello hasta la médula de los talones,
que habría querido estallar en palabras.
Hugo von Hofmannsthal
¿Puede la belleza habitar en el silencio? Me atrevería a decir que es su domicilio más habitual. ¿Pero hay belleza en el silencio del mundo inefable, aquel que nunca podrá estar en palabras ni en materia artística alguna? ¿Tiene sentido una belleza que es un imposible semántico?
Para responder, tendría que remitirme a la Carta de lord Chandos (1902), del escritor vienés Hugo von Hofmannsthal:
«La lengua en la que tal vez me habría sido dado no solo escribir, sino también pensar no es el latín, ni el inglés, ni el italiano, ni el español, sino otra de la que no conozco palabra alguna, una lengua en la que me hablan las cosas mudas».
Partimos, entonces, de una fragilidad verbal que se enfrenta al mundo inefable y su límite, el silencio. Para Wittgenstein, el lenguaje era el límite del mundo decible, pero Hofmannsthal atenderá al silencio como frontera del mundo indecible. Así que tenemos, por consiguiente, una belleza enunciable y otra inexpresable, correlativas de lo que Heráclito decía en su célebre fragmento 54: «La armonía no manifiesta es superior a la manifiesta».
Ahora bien, ¿cuán inefable es esta belleza no manifiesta? Tanto cuanto pueda permanecer oculta. No olvidemos la paradoja de Hofmannsthal: «hablan las cosas mudas», pero hablan en un lenguaje no hecho de palabras. Este logos de las cosas mudas espera por su epifanía, que es residencia de la belleza en tanto que mudez del mundo inefable: aquello que María Zambrano llamó el «claro del bosque», donde aguarda la belleza y desde donde nos llama. La belleza siempre nos convoca desde un lenguaje incompresible, pero accesible en tanto que intuición. Estando fuera de la razón, produce una racionalidad poética.
A menudo me percato de que esta belleza muda habita en la eternidad de lo diminuto, aquello que por pequeño carece de discurso para nosotros, es mudo. Recuerdo que de niño me extasié una vez observando el viaje de una mota de polvo en el rayo de sol que entraba a la cocina de casa. ¡Cuánta belleza había en su periplo, en sus impredecibles giros! ¡Y cuán ignorada por todos aquella belleza tan sublime!
Ahora que vuelve a mi memoria esta contemplación de mis siete años, ¿no es acaso esa mota la metáfora de mi vida, el modo como a ratos se quedaba suspendida y maravillada en el haz de luz, la manera como curiosa iba de un lado a otro? ¿Cómo finalmente declinó hasta posarse en la superficie de una vieja mesa, alegoría del mundo? ¿Cómo se hizo visible solo para mí del mismo modo en que hoy me hago apenas visible para unos cuantos que han querido descubrirme? Aquella mota era la belleza muda y es eterna e inefable en mi alma.
En el ejercicio del párrafo precedente, solo he traducido torpemente el logos de la mudez al logos de la razón poética, pero aquella mota sigue, y seguirá siendo, un misterio indecible en mí. Nunca podré hacerles entender qué sentí y significó descubrirla aquella mañana de un sábado decembrino de 1973, junto al caleidoscopio de sensaciones que aún puedo recordar por la luz iridiscente que borboteaba a través del vitral navideño, mezclada con la sensación de ser Navidad, el silencio tempranero cuando nadie aún se había levantado, el olor a madera de los muebles de la cocina y la esperanza de saber que faltaban horas para la noche más ansiada del año.
No importa cuántas palabras emplee: esa belleza es y será inefable. Con suerte será el pálido soporte estético de algún texto como este, pero nunca volverá a estar en el mundo y en mi alma como aquella mañana. Por eso el tiempo de la belleza muda es el momento, prodigio insignificante de la eternidad interior. Solo allí puede pervivir. Solo allí nos habitará esencialmente. Y solo desde allí regresará al mundo, pero bajo la forma del reflejo de nuestra alma. Esto es lo que hacemos los poetas: reconocer en el mundo la refracción de una belleza que un día nos habitó.
Pero… ¿qué sentido tiene una belleza así, que nunca podrá tener en palabras la misma esbeltez armónica que un día tuvo en mi contemplación de ella? Ser logos mudo en mi alma. Eso. Hay una mudez del alma que es origen y trascendencia de la belleza más alta. En el deseo de decirla hay también una nostalgia de lo absoluto. En nuestra eternidad interior habita un particular silencio en el que la belleza absoluta, muda, convoca misteriosamente a toda belleza posible y decible. Yo puedo reconocer algo de lo que sentí aquella mañana decembrina en algunos de mis poemas. Hay en esa memoria una luz ancestral y profunda.
La belleza en el silencio del mundo inefable nos permite alcanzar intuiciones estéticas que no lograríamos de otro modo. Algo de la belleza de aquella mañana está, por ejemplo, en el adagio del concierto Emperador, de Ludwig van Beethoven. No sé por qué, pero cuando escucho esa pieza y recuerdo aquel juego de luces y la mota de polvo, alcanzo alguna cima misteriosa del alma en la que duermen, como en un géiser, palabras y conceptos imposibles que, sin embargo, aguardan por ser creados y que pugno por poner en palabras. No lo logro, ciertamente, pero entonces mis poemas y mis ensayos terminan siendo lo que exactamente quiero que sean: la nostalgia por una belleza tan alta en mí que nunca habrá palabras para decirla… una nostalgia que me dice que soy algo más que solo fría racionalidad: el diminuto prodigio infinito… mota de polvo en la luminosa sinfonía de la eternidad.