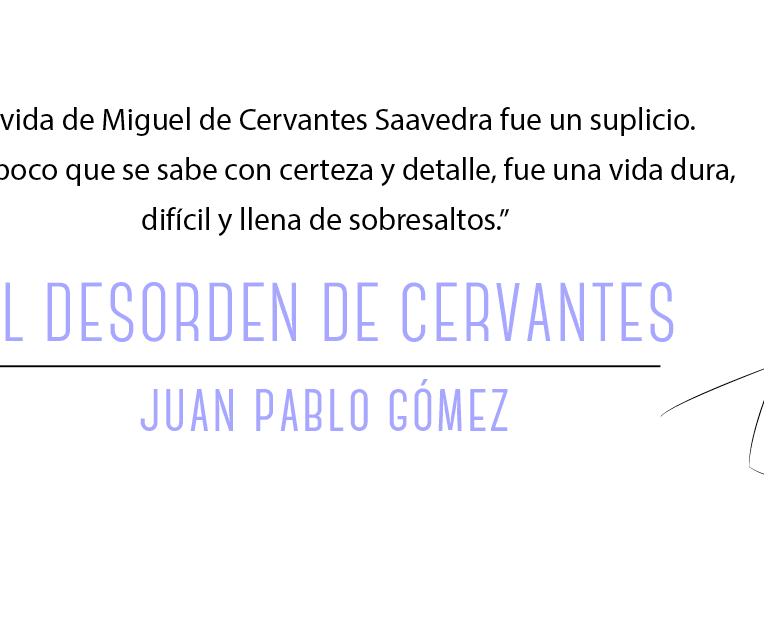La vida de Miguel de Cervantes Saavedra fue un suplicio. Por lo poco que se sabe con certeza y detalle, fue una vida dura, difícil y llena de sobresaltos. Aunque siempre que se afirman estas cosas, lo justo sería añadir que así solía ser cualquier vida en general en el siglo XVI. La vida de Cervantes tiene una peculiar relevancia, no por el simple fetichismo biográfico de una figura que se ha convertido en célebre para la tradición cultural de la humanidad, sino porque El Quijote es una obra tardía, que escribió en su madurez, después de una experiencia vital rica en sufrimiento y bien asentada en su pensamiento y su poder creativo. Esto es lo primero a destacar: El Quijote está excesivamente lejos y muy por encima de cualquier otra de sus obras. Pero es que lo está también de todas las obras literarias –de cualquier género- escritas en lengua española. Sin El Quijote, Cervantes no sería Cervantes.
Sería un autor de interés, habría despertado fascinación en algunos académicos y filólogos, algunas de sus comedias y entremeses se hubiesen representado con cierta curiosidad en el festival de Almagro, sus Novelas ejemplares hubiesen sido una magnífica muestra de la amenidad y sutileza del relato italianizante, La Galatea hubiese estado inscrita entre las muestras representativas del género bucólico siguiendo la estela de Garcilaso, Virgilio, Teócrito; Los trabajos de Persiles y Sigismunda se uniría al catálogo de novelas bizantinas y Viaje del Parnaso una muestra loable de un lirismo robusto. Una obra nada desdeñable, pero que no podría competir en ningún caso con el “Monstruo de la naturaleza” Lope, y diría que aún menos con Quevedo o Calderón.
La distancia entre el genio de Shakespeare y la capacidad creativa de Cervantes es estratosférica. Shakespeare (o quien sea que haya compuesto esa obra) es de una inventiva incomparable, con un poder de asimilación inaudito y una capacidad lingüística nunca vista antes o después en ninguna literatura (vayan por delante las apreciaciones del doctor Johnson, Hazlitt, Hegel, Goethe, Nietzsche, Joyce, Borges y Steiner). Si se eliminan de los Folios muchas de sus obras como Macbeth, Hamlet, Ricardo III o El mercader de Venecia, aún seguiría siendo el dramaturgo más importante de la cultura occidental. Pero si no hubiese compuesto ni una sola obra de teatro, de todos modos sería el poeta lírico inglés más importante de todos los tiempos, gracias a los Sonnets. Por eso la molestia de Freud con el tema de la autoría, y por eso las provocadoras sospechas –más bien injustificadas- de Shaw, Tolstoi o Wittgenstein. El caso de Shakespeare no puede ser explicado. Por eso empleamos la palabra “Genio” con mayúsculas, que encierra connotaciones de misterio, ayuda divina y prodigio natural.
No es el caso de Cervantes. Su genio es más terrenal, más mundano, más explicable. Su evolución artística tiene un contorno más claro. Su talento es menos apabullante. Y sin embargo, hay algo que lo ata al bardo inglés: el desorden. Shakespeare y Cervantes eran autores de su tiempo. Cuando se dice “autores” en los siglos XVI y XVII en Londres y Madrid, debe entenderse sobre todo que se trata de dramaturgos o, en general, hombres de teatro. Sin duda Shakespeare lo fue más que Cervantes. Pero Cervantes hubiese querido serlo. Nada otorgaba más prestigio, reconocimiento y rentabilidad que una comedia ofrecida en las cortes. Cervantes no pudo nunca escapar a la sombra de Lope de Vega en ese ámbito y fue visto en su tiempo como “ingenio lego”. Su método de composición sonrojaría a Sófocles, a Virgilio, a Dante, a Calderón, a Flaubert, entre otras cosas, porque –como Shakespeare- parecía poco meticuloso en el plan a seguir y, luego, porque el ritmo de composición parecía frenético y abrupto. La cantidad de inconsistencias es abrumadora. Pero además, Cervantes no fue nunca un estilista. Su prosa no es paradigma de acabamiento estético. En definitiva, su forma de entender la literatura no parecía contemplar la laboriosidad. Cabe la pregunta: ¿entonces dónde estriba la grandeza de Cervantes? Precisamente en eso: no siendo un estilista, no siendo un laborioso prosista, no siguiendo un trazado plan y sin obtener una obra limpia de errores, gazapos e inconsistencias de forma y fondo, pudo crear la obra novelística por excelencia.
El Quijote es la obra maestra de la modernidad. ¿Por qué? Porque muestra al mundo en su dimensión difusa. El mundo para el ser humano no es más que percepción del mundo. Esto implica una noción radical de ambigüedad. Lo que yo veo no es lo que pasa, es lo que yo veo que pasa. Los límites entre realidad y ficción son imprecisos. No es que la realidad en el plano de lo que llamamos objetivo no exista, sino que está intervenida y atravesada por nuestra percepción, por nuestra opinión, por nuestra ideología. La verdad está repartida, no la posee nadie. El Quijote también introduce la noción de la vida humana como parodia de los ideales. La vida no es una comedia ni una tragedia, de forma tajante. Sino que es comedia y tragedia a la vez, y por ello es tan cómica y tan triste al mismo tiempo: porque es cómica da tristeza y porque es triste da risa. El Quijote es el eslabón entre la épica y la novela moderna: su protagonista está obsesionado no con la vida, sino con la literatura. Quiere que su vida se vuelva libro, y su libro debe ser una épica gloriosa y solemne, pero resulta que su protagonismo no será épico, sino novelesco: es decir, prosaico, errático, mundano, ridículo. Es la constatación vital de que los dioses se han ido del mundo desde hace mucho tiempo, pero ahora también terminan de irse los héroes y quedan simplemente los hombres comunes y corrientes. O mejor dicho, los hombres defectuosos, viles, inescrupulosos que no tienen ni siquiera consciencia de sus propios defectos ni de su propia vileza parecen imponerse. Y sin embargo, algunos luchan en ese ambiente hostil por su dignidad y otros luchan contra la locura por percibir ese desgarramiento. El Quijote es un auténtico alegato a favor de la tolerancia: caben todas las voces, todos los credos, todos los estratos, todas las clases sociales, todos los tonos, todos los discursos. El Quijote introduce el perspectivismo y la relatividad en este sentido. Lo que no soy yo ni piensa como yo, ni opina como yo, ni siente como yo, tiene tanto derecho a pensar, opinar y sentir, tiene el mismo derecho a existir. Llama la atención semejante postura en tiempos de religiosidad asfixiante, intolerancia racial y religiosa, y autoritarismo. El Quijote introduce la polifonía: el mundo no cuenta con voces unívocas, sino con ritmos y estridencias corales que además se superponen unos a otros. Por eso la complejidad de la voz narrativa y la confusión con el narrador: que es sólo un comentador de la traducción que un morisco de Toledo ha hecho de unos pergaminos de un autor arábigo llamado Cide Hamete Benegenli. Pero además, se intercalan otros relatos, con otros narradores, para hacer de esta obra una novela de novelas, como diría Menénedez Pelayo. El Quijote llevó el juego metaficcional a un extremo que nunca antes había sido explorado con tal grado de hondura: cuánto de la ficción se convierte en elemento de nuestra realidad, incluso más vívida. El Quijote es un salto gigantesco a la modernidad, hasta tal punto que parece todavía hoy –a 400 años de la muerte de su autor- un libro para el cual este mundo parece aún no estar preparado. Su protagonista sólo quería ver hasta qué punto los libros son verdad. En un mundo tan desconcertante, la pregunta cabe para el propio libro de Cervantes.