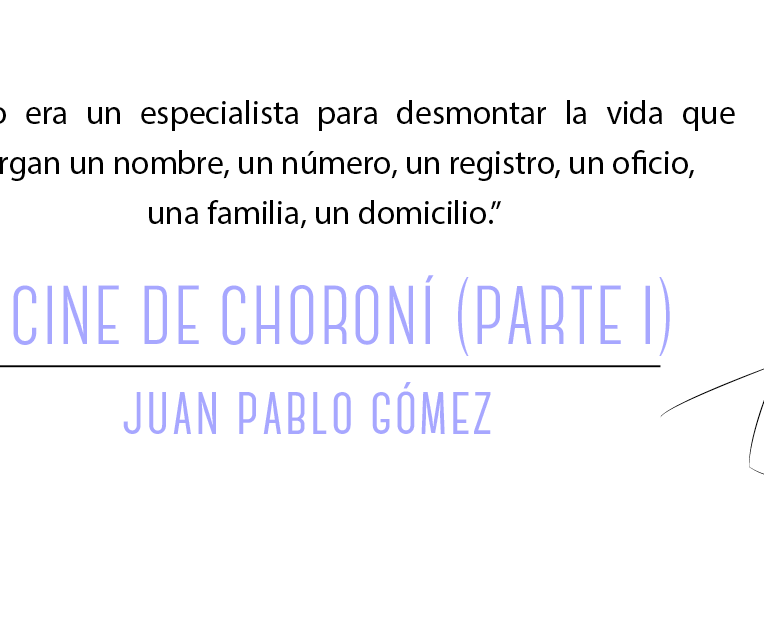Eres muy buen espía. Lo único que necesitas es una buena causa
Un espía perfecto. John Le Carré
Cuando fui con Helwin a Choroní a visitar la tumba del famoso espía español Joan Pujol García, ya sabíamos que teníamos una historia fascinante entre manos, pero lo que hallamos allí acabó con nuestro plan inicial y además agotó nuestras fuerzas para darle secuencia a una anécdota tan abrumadora que no merecía el desdén de un relato mediocre que sólo la opacaría. Helwin es tan maniático y ansioso que no podía evitar el papel de reportero audaz que necesita recabar toda la información testimonial posible en Choroní y Puerto Colombia. Sus destrezas sociales y su carisma sólo sirvieron para aumentar la confusión. Joan Pujol García, alias Garbo, alias Arabel, alias Alaric, había asimilado el tic de la farsa como una genuina forma de vida. Por eso, se había dedicado a contar su biografía falsa con un tronco consistente fijo, pero con cientos de ramas variables, a cada persona que se había interesado medianamente por averiguar sus orígenes.
Helwin estaba fascinado por el sujeto, igual que yo. Pero las razones de la fascinación eran distintas: Helwin imaginaba una personalidad genial, de mente maestra, que había elaborado todo el trazado del plan desde un principio. Yo imaginaba a un tipo gris, tímido, reservado, que había vivido toda esa aventura inverosímil un poco por casualidad. Como era de esperarse, ambos estábamos equivocados. Garbo era muchísimo más que cualquiera de esas dos opciones, precisamente porque fue las dos cosas a la vez: alguien que quería borrar la reafirmación de la existencia, para vivir en una dimensión de plena libertad. Garbo era un especialista para desmontar la vida que otorgan un nombre, un número, un registro, un oficio, una familia, un domicilio, un papel que cumplir, una personalidad que encarnar. Garbo era tan maduro que ya había muerto en vida en juventud y pudo entonces reencarnar de otra manera. Este personaje nos había liquidado como imaginativos cronistas. Ese sujeto de 1,60 metros de altura y aspecto provinciano, llano y buena gente, podía malograr todavía, más allá de la muerte, cualquier intento de situarlo en un relato.
Habíamos leído los libros de Thomas Harris y de Stephen Talty. Habíamos visto los documentales de TVE2 y la película documental de Edmond Roch, “Garbo, el hombre que salvó el mundo”. Ambos desistimos de ver los documentales catalanes porque además de ignorar la lengua catalana a posta, no gustamos de su sonoridad nasal y altiva. Los dos somos seguidores del Barça, pero eso es porque consideramos que fue la única institución que podía ostentar su oposición a Franco y ese cariño queda para siempre.
La primera vez que escuché hablar de Garbo fue en 2010, en Lisboa. Helwin, Sonia y yo tomábamos café en el Portugalia de Belem y, teniendo a la vista el Padrao de los Descubrimientos, empecé a hablar de Salazar, el dictador, y lo que yo consideraba las diferencias entre él y Franco. Salazar supo aprovechar la neutralidad portuguesa para hacer que los empresarios lusos hicieran negocios con alemanes e ingleses a la vez. No tomó partido por ningún bando hasta que en 1944 las circunstancias hicieron que la guerra empezara a decantarse por el bando aliado. Entonces, allí sí se arrimó definitivamente a los ingleses. “Claro” decía Helwin, “la neutralidad de Lisboa hizo que se convirtiera en un nido de espías de ambos lados. Hace poco vi una película documental sobre un doble agente catalán, que operaba justamente desde aquí”. Yo proseguí hablando de Lisboa, sus enigmas, su misterio, su historia de grandeza y tragedia, y construía analogías tontas entre el destino siempre trágico de la aristocracia y Lisboa, una ciudad a todas luces tan hermosa como decadente. Pero Helwin ya no estaba escuchando y siguió el relato sobre el espía catalán, al que llamaban Garbo. Sonia me miraba como dándome a entender que Garbo ya no saldría de nuestras conversaciones durante los próximos dos días de estancia en Lisboa. Y en esa mirada, además, había así como una revelación: “Garbo se las trae, no te creas”.
Lo que al principio empezó como un tema interesante, se fue convirtiendo en una obsesión compartida. Helwin logró contagiarme su entusiasmo por la historia, que se iniciaba con una peculiar y estrecha relación entre Garbo y su padre. “El padre le enseñó el deber moral, espiritual y emocional de la tolerancia” decía Helwin. Esa frase no tuvo importancia para mí, sino hasta que pude conocer todos los detalles, mucho tiempo después. Pero esa misma noche, en mi casa, empezó la espiral de anécdotas que produjeron el arrebato de fascinación que todavía hoy seguimos tratando de matizar. Garbo era un joven estudiante en la próspera Catalunya de 1936 cuando estalló la Guerra Civil Española. Se escondió un año entero, hasta que tuvo que alistarse como miliciano republicano, pero a los pocos meses pudo conocer de primera mano la vena intolerante y segadora de anarquistas y comunistas. Así que optó por desertar y enrolarse en las filas del ejército franquista. Cuando Franco triunfa en 1939 gracias, no a su pericia militar, sino a los continuos despropósitos estratégicos del bando republicano, instauró una dictadura reaccionaria de corte fascista. Garbo comprendió que esto era intolerable, y alentado quizás por esa dimensión que le dio haber vivido una cruenta guerra desde ambos bandos enemigos, comprendió que la ausencia del yo y la militancia ambigua podrían ser más útiles a sí mismo y a los demás.
En Madrid se presenta en la embajada de Gran Bretaña para ofrecerse como espía. Los británicos lo rechazan, un poco jocosamente. Decide entonces ir con los alemanes y ofrece sus servicios a la Abwehr en su sede de Madrid. Estos, no sin recelo, lo acogen con algo de desinterés. Hasta que logra su confianza, gracias a un pasaporte británico falso y a sus supuestos contactos en Gran Bretaña. Viaja a Lisboa y hace creer a los alemanes que está en Inglaterra, desde donde ha montado una red de agentes secretos e informantes. Todo es inventado. El más destacado de todos esos espías frutos de su imaginación será Tarper, venezolano radicado en Glasgow. Lo que Garbo no sabía (y no supo nunca) es que los británicos siempre le siguieron la pista. Así, cuando intentó volver a contactar a los británicos, ahora estos sí estaban interesados en sus servicios, porque conocían el nivel de confianza que había logrado con los alemanes. De modo que lo contrataron. En el MI5 decidieron colocarle el alias de “Garbo” en homenaje a la actriz Greta Garbo, porque decían que Joan Pujol era un extraordinario actor. Aunque era mucho más que eso. Los británicos, siempre un poco más dados a la estafa que los alemanes, tenían previsto hacer de Garbo un agente estrella porque no se trataba de un informador, sino algo mucho más útil, un desinformador. Pero hay algo muy difícil de hacer: engañar a los alemanes. El carácter campechano, encantador y bondadoso de Garbo hicieron que los alemanes cedieran, pero sobre todo, las dosis de información certera privilegiada que poseía y que dejaba colar entre abundantes contenidos confusos fueron socavando la cautela alemana, hasta el punto de convertirlo en el espía más importante de la guerra.
Seis meses antes del desembarco de Normandía, sólo 22 personas en todo el planeta estaban enteradas de la operación. Entre ellas Garbo. Los alemanes sabían de la operación pero no conocían ni el lugar ni la fecha exactas. Eisenhower decía que sólo necesitaba tener dos días al ejército XV alemán alejado de Normandía para que la invasión fuese exitosa y la guerra empezara a vislumbrar su fin. Garbo fue la pieza clave que logró esa demora crucial. Hizo creer a los alemanes que sí se produciría un desembarco en Normandía, ese día pautado 6 de junio de 1944, pero tenía fines disuasivos. El desembarco grande y temible sería más al norte, en Calais, pocos días más tarde. Los alemanes cayeron en la trampa, y mandaron al grueso de sus tropas a Calais. Lo más insólito es que después del desembarco no sospecharon de Garbo, puesto que este explicó por qué había fallado su fuente: los aliados mientras ejecutaban su aparente desembarco para distraerlos, habían decidido sobre la marcha apostar por todo su arsenal y convertir el falso desembarco en el verdadero. Los alemanes no sólo le creyeron sino que lo condecoraron con la Cruz de Hierro, la más alta distinción del ejército germano. Los ingleses también lo condecoraron en una ceremonia secreta con la Orden del Imperio Británico. Es la única persona que logró ambos honores en la Segunda Guerra Mundial.
Pero ahora es que empieza la parte verdaderamente insólita de esta fascinante historia. Todo gracias al empeño de Helwin. Resulta que Garbo temía serias represalias de los nazis. Había cobrado 25 mil pesetas de los alemanes y 15 mil libras a los ingleses. Con ayuda de estos últimos decidió evaporarse. Algunas versiones dicen que la esposa de Garbo, Araceli, todavía se acercó a la embajada alemana en Madrid a cobrar una cifra restante, después del fin de la guerra. Y la obtuvo. Garbo decidió morir de malaria en Angola en 1949. Hizo que quedara registrado oficialmente. Incluso el MI5 creyó esa versión. Pero, por supuesto, después de morir, huyó.
Acá empieza nuestro rompecabezas de Choroní.